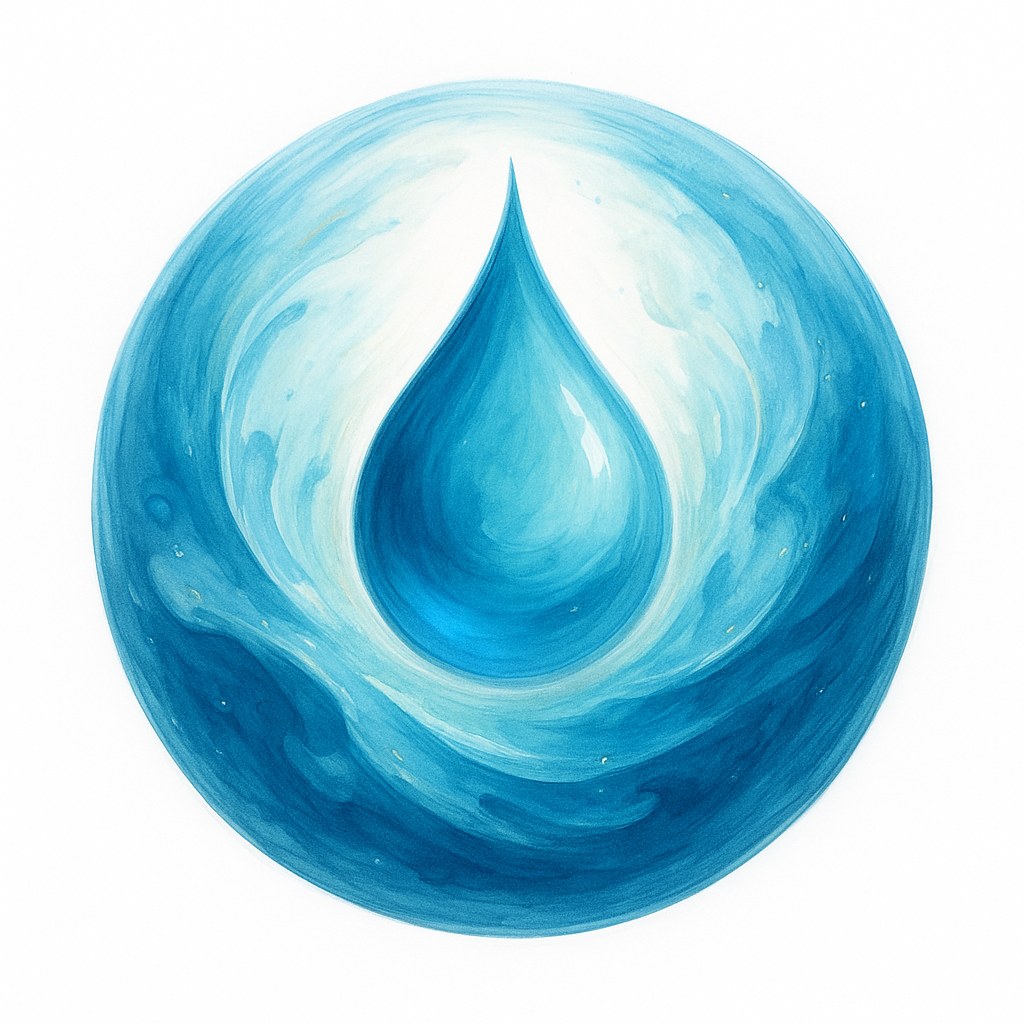02. El planeta que aprendió a reflejarse
Desde el espacio, la Tierra parece un ojo abierto que contempla el universo. Es un orbe azul, luminoso, cubierto en más del setenta por ciento por agua. Ningún otro planeta conocido muestra semejante resplandor. No es el hierro, ni el silicio, ni la atmósfera lo que define a la Tierra, sino el agua: su piel líquida, su respiración visible, su memoria en movimiento.
El agua le dio a la Tierra su rostro y su carácter. No solo es un componente físico, sino una forma de conciencia material. Cuando el Sol la ilumina, el planeta brilla; cuando la noche la cubre, guarda en silencio el reflejo de las estrellas. Es, literalmente, un cuerpo que se piensa a sí mismo a través del reflejo. Por eso, más que un planeta sólido, la Tierra es un organismo líquido: un cuerpo que fluye, transpira, se cubre de nubes como quien sueña, y se despoja de ellas como quien despierta.
Las teorías sobre el origen del agua terrestre aún dividen a los científicos. Algunos sostienen que llegó en cometas y asteroides cargados de hielo, en los primeros días del sistema solar; otros, que brotó desde el interior de la Tierra, liberada por reacciones químicas entre minerales y gases calientes. Ambas hipótesis podrían ser ciertas, y acaso se complementen. Tal vez el agua vino del cielo y del abismo a la vez: una unión entre lo celeste y lo profundo, como si el universo hubiera vertido en este mundo su sangre azul y su hálito.
Lo indiscutible es que el agua se convirtió en el arquitecto principal del planeta.
Moldeó montañas, esculpió valles, abrió cañones, pulió rocas, creó atmósferas y disolvió fronteras. No solo talló la materia: le dio ritmo. Cada ola que golpea una costa es una repetición del gesto con que la Tierra se modela a sí misma desde hace más de cuatro mil millones de años.
El agua fue también el primer espejo donde la luz del Sol se reconoció. Antes de que existieran ojos, ya existía el reflejo. Ese brillo sobre la superficie marina fue el primer acto de autoconciencia del planeta, la primera imagen de sí mismo que la Tierra proyectó al cosmos. Y en ese reflejo comenzó la historia de la vida.
Porque fue el agua, no el fuego, quien inauguró la biología. En su seno líquido surgieron los primeros compuestos orgánicos; en sus océanos primitivos, las moléculas aprendieron a combinarse y a replicarse. Sin el agua, la química de la vida sería una ecuación imposible.
Ella unió lo que el polvo separaba; sostuvo lo que la gravedad dispersaba. Por eso se dice que el agua no solo sostiene la vida, sino que la recuerda. Cada célula viva es, en esencia, una gota de aquel mar antiguo que aprendió a organizarse.
El agua convirtió al planeta en un ser capaz de renovarse. Donde fluye, hay cambio; donde se estanca, hay muerte. Su movimiento no solo mantiene el equilibrio térmico y climático, sino también la continuidad simbólica: une la montaña con el mar, el cielo con la tierra, la nube con la raíz. En su ciclo perpetuo, el agua imita la respiración del planeta.
Así, la Tierra no es simplemente un planeta con agua. Es agua que se hizo planeta. Un sistema de corrientes, reflejos, vapores y memorias donde lo sólido, lo líquido y lo gaseoso conversan sin cesar.
Y mientras siga esa conversación —entre la roca que se disuelve, la nube que se eleva y la lluvia que retorna—, la Tierra seguirá viva, pensando, latiendo, reflejándose.
El océano primitivo: el vientre de la vida
Antes de que existieran los continentes, antes de que el cielo fuera azul, la Tierra era un mundo envuelto en vapor y fuego. Sobre la superficie hirviente se condensaban las primeras gotas que, tras millones de años, darían forma a los mares. No hubo un solo nacimiento del agua, sino muchos: lluvias incesantes, emanaciones subterráneas, tormentas cósmicas y reacciones químicas entre los minerales del manto.
Cuando la temperatura descendió lo suficiente, la Tierra se cubrió de océanos. El planeta dejó de ser roca para convertirse en un cuerpo líquido.
Aquel mar primitivo no se parecía al que hoy conocemos. Sus aguas eran oscuras, saturadas de hierro, metano y dióxido de carbono. El cielo, cargado de nubes rojizas, devolvía reflejos de cobre y sangre. Sin embargo, en esa aparente hostilidad, el agua cumplía una tarea sagrada: crear las condiciones para la complejidad.
En su seno líquido, los elementos químicos comenzaron a mezclarse sin las restricciones del estado sólido. Las moléculas podían desplazarse, chocar, unirse, romperse y volver a unirse. La movilidad se convirtió en la gran maestra de la organización.
Fue en ese escenario donde nació la biología. La química orgánica —la que construye aminoácidos, lípidos, azúcares y nucleótidos— solo es posible en presencia de agua. Sin ella, la energía no puede distribuirse con la precisión necesaria para sostener una reacción ordenada.
El agua disuelve, estabiliza y transporta. Permite que los componentes de la vida permanezcan lo suficientemente cerca para encontrarse, y lo bastante libres para transformarse. Ningún otro solvente combina esa dualidad de libertad y cohesión.
Los científicos imaginan que en las costas volcánicas del océano primitivo, entre burbujas de gas y charcos cálidos, las moléculas comenzaron a organizarse en estructuras cada vez más complejas. Allí, en el límite entre el agua y la roca, la materia aprendió a proteger su forma: nacieron las primeras membranas, los primeros compartimientos, los primeros precursores de las células.
El agua actuó como útero químico y también como pedagoga: enseñó a la materia a crear fronteras sin aislarse del entorno.
Con el paso de los eones, el mar se volvió menos ácido, más transparente. Su color cambió del rojo al azul; su composición, de violenta a estable. Las bacterias primitivas comenzaron a usar la energía solar para dividir moléculas y liberar oxígeno. Esa nueva atmósfera transformó los océanos en el laboratorio más vasto del cosmos: allí se inventó el metabolismo, el ADN, la fotosíntesis y, finalmente, la respiración.
El mar no fue un escenario pasivo, sino un protagonista. Cada ola fue una experiencia química, cada corriente, una sinapsis planetaria. En el fondo de los abismos marinos, junto a las fumarolas volcánicas, el agua supercaliente reaccionaba con minerales metálicos, generando gradientes eléctricos y térmicos que favorecieron la síntesis de compuestos orgánicos.
Podría decirse que la vida nació de una conversación entre el agua y el fuego: el vapor que enfría y el magma que calienta, unidos por un impulso de equilibrio.
Desde entonces, el agua conserva memoria de aquel origen. En cada célula humana, en cada gota de sangre, sobrevive una proporción de aquel océano arcaico. Somos descendientes directos del mar. Nuestra temperatura corporal, nuestro equilibrio salino, incluso nuestra composición química, reproducen con asombrosa precisión la del océano primitivo.
Llevamos en nosotros un fragmento del mar ancestral que nos soñó.
Pero el agua no solo generó la vida: la sostuvo. En su interior, las especies encontraron refugio durante mil millones de años antes de aventurarse a tierra firme. Por eso, cada retorno al mar —cada baño, cada inmersión— es una forma de regresar al origen. No solo recordamos con la mente: recordamos con el cuerpo.
El océano primitivo fue el vientre del planeta, y la vida su hijo inquieto que aún no ha dejado de buscar su reflejo en aquellas aguas.
Quizá por eso el ser humano sigue sintiendo una fascinación inquebrantable por el mar: porque allí reside el eco de su primer latido.
El ciclo del agua: el pulso del planeta
Nada en la Tierra está inmóvil. Las montañas se erosionan, las placas se desplazan, los continentes viajan lentamente. Pero ninguna forma de movimiento es tan constante, tan precisa y tan íntima como la del agua.
Su viaje es el latido de la Tierra. El ciclo del agua es el pulso del planeta.
Cada molécula de agua vive una existencia circular. Se evapora del mar bajo el calor del Sol, asciende en vapor invisible, se condensa en nubes, regresa en lluvia, corre por los ríos, penetra el suelo, se filtra en las rocas y vuelve, tarde o temprano, al océano. Este circuito perpetuo no es un simple proceso físico: es una danza vital que regula la temperatura, distribuye nutrientes, transporta energía y mantiene el equilibrio ecológico.
El agua no conoce fronteras. Lo que hoy es una gota de lluvia sobre un bosque amazónico puede haber sido, hace siglos, parte del hielo de la Antártida o del vapor de un géiser islandés. Cada molécula ha recorrido mares, nubes, cuerpos y raíces innumerables.
Por eso se dice que el agua no pertenece a nadie: pertenece al planeta entero, y el planeta, en cierto modo, le pertenece a ella.
Cuando el Sol calienta los océanos, millones de toneladas de agua se elevan en forma de vapor. Este vapor forma nubes que viajan miles de kilómetros antes de descargar su contenido sobre las tierras secas. Así, los desiertos pueden recibir agua nacida de mares lejanos, y los glaciares del norte almacenan gotas evaporadas en los trópicos.
El ciclo hidrológico es, por tanto, una red de intercambios planetarios: una conversación silenciosa entre el mar, la atmósfera y la tierra.
En los ríos, el agua desciende siguiendo la gravedad, arrastrando sedimentos, modelando el relieve, tallando valles y depositando nutrientes. En las raíces, el agua asciende, desafiando esa misma gravedad, impulsada por la fuerza de la transpiración vegetal. Entre ambas direcciones —el descenso y el ascenso— se traza una geometría de equilibrio, un pulso doble que mantiene la respiración del planeta.
Cada gota de agua que se evapora consume calor; cada gota que se condensa lo libera. Este simple intercambio regula el clima terrestre. Cuando el vapor asciende, se enfría y libera energía, calentando las capas altas de la atmósfera. Cuando cae en forma de lluvia, renueva los suelos, alimenta los ríos, permite el crecimiento de los bosques y refresca el aire.
De esa alternancia entre evaporación y precipitación depende la estabilidad térmica del planeta. El ciclo del agua es el corazón termodinámico de la Tierra.
Pero su papel no se limita al clima: el ciclo del agua también organiza la circulación de la vida. Cada ser vivo participa de él. Las plantas absorben agua del suelo y la devuelven al aire; los animales la beben, la incorporan y la exhalan; los océanos la intercambian con la atmósfera en un proceso continuo.
Nada se pierde: la misma agua que nutrió a los primeros organismos sigue fluyendo dentro de nosotros. Cada respiración, cada lágrima, cada río son parte del mismo sistema.
En un sentido más profundo, el ciclo del agua es una metáfora de la existencia. Todo lo que vive se eleva, se transforma y regresa. Nacemos del mar, subimos al cielo de la conciencia y volvemos a disolverse en la corriente del tiempo.
El agua, al repetir eternamente su viaje, nos recuerda la única ley verdadera: que todo retorna.
Cuando la ciencia describe el ciclo hidrológico, lo hace con diagramas y ecuaciones; pero detrás de esos modelos hay una coreografía sagrada. El agua se eleva como espíritu, se condensa como pensamiento, cae como materia y se filtra como memoria.
Cada fase del ciclo es un modo distinto de ser: gas, líquido, sólido; aire, lluvia, hielo. Ninguna es superior a otra. Todas son necesarias para mantener el equilibrio.
Así respira la Tierra: un planeta que inhala vapor y exhala ríos.
Y cada inhalación y exhalación sostiene la vida, desde las profundidades abisales hasta las copas de los árboles. El agua no se cansa: su viaje es eterno, su destino, circular. Y mientras ella siga moviéndose, la Tierra seguirá viva.
Nubes: alquimia del cielo
En algún punto del viaje, el agua decidió elevarse. Dejó la tierra y los océanos para convertirse en vapor invisible, una forma más ligera, más libre. Así nacieron las nubes: laboratorios del aire donde el planeta transforma lo líquido en sueño.
Las nubes son el taller alquímico del mundo. Allí, cada partícula de vapor se encuentra con polvo, sales o cristales microscópicos que actúan como semillas. A su alrededor, el vapor se condensa, formando diminutas gotas que se agrupan en racimos, como constelaciones líquidas suspendidas en el cielo. Lo que parece etéreo y espiritual es, en realidad, una arquitectura precisa de física y química.
La nube es un equilibrio entre fuerzas opuestas: la gravedad que la empuja hacia abajo y las corrientes ascendentes que la sostienen. En su interior, miles de millones de gotas nacen y mueren en una danza que desafía la quietud.
Cuando se observa desde abajo, una nube parece un ser único; desde dentro, es un enjambre, una comunidad de moléculas que fluyen, colisionan y se disuelven. En cierto sentido, la nube es el agua pensándose a sí misma en estado de sueño.
Cada tipo de nube narra una historia distinta.
Las cirros, altas y delgadas, son la escritura fina del viento en las alturas.
Las cúmulos son los pulmones blancos del cielo, que se inflan con la respiración de la tierra.
Las estratos se extienden como mantos que arropan el mundo.
Y las cumulonimbos —esas torres gigantes que anuncian la tormenta— son los monumentos del poder térmico de la atmósfera.
Todas, en conjunto, conforman la memoria visible del ciclo del agua: testigos de los mares que exhalan y de las montañas que esperan.
El agua que forma las nubes no es distinta de la que corre en los ríos o vibra en la sangre. Cada molécula que asciende lleva consigo una historia: un viaje por raíces, glaciares o mares. Cuando sube al cielo, lleva en su interior una memoria terrestre, y cuando regresa como lluvia, devuelve al suelo esa información transformada.
En ese ir y venir, el agua cumple una función más profunda que la puramente climática: mantiene un diálogo entre la tierra y el cielo, una comunicación energética que sostiene la estabilidad del planeta.
Las nubes regulan la temperatura global. Reflejan parte de la radiación solar hacia el espacio y, al mismo tiempo, conservan el calor terrestre como una manta. Son los ojos blancos de la Tierra, los que miran y moderan la luz.
Sin ellas, el planeta sería un desierto abrasado por el Sol o una esfera congelada por la noche. Las nubes no son un adorno: son el sistema nervioso atmosférico del agua.
Pero hay algo más sutil en su presencia.
Las nubes nos enseñan la lección de la impermanencia. Aparecen, se transforman, desaparecen. Ninguna se repite, como ninguna ola o ser humano. Son la imagen misma del tránsito, de la forma cambiante de la existencia. En su fugacidad, expresan una verdad esencial: nada permanece, pero todo regresa.
Quizá por eso, desde tiempos antiguos, las nubes fueron interpretadas como signos divinos. Los griegos las consideraban mensajeras de los dioses; los mayas, espíritu del agua que ascendía para renacer; los chinos las veían como el aliento del dragón celestial. En todos los mitos, la nube simboliza la unión de lo visible y lo invisible, el puente entre el mundo material y el espiritual.
Cuando una nube se disuelve, su agua no muere: cambia de forma, se dispersa, desciende. Así también desaparece el pensamiento cuando se convierte en acción, o la música cuando se hace silencio. La nube, como la mente, es un proceso y no una cosa.
Así, el cielo no es solo el techo del mundo: es su espejo en movimiento. Cada nube es un pensamiento del planeta, un instante en que la Tierra se imagina a sí misma flotando sobre su propio reflejo.
Ríos y corrientes: el lenguaje en movimiento
Si el mar es la memoria y las nubes son el sueño, los ríos son la palabra.
El agua habla cuando corre, escribe cuando erosiona, canta cuando desciende. Cada río es una frase pronunciada por la Tierra, un pensamiento líquido que viaja desde las montañas hasta el océano para completar el sentido del mundo.
Los ríos nacen en lo alto, en la pureza fría de los glaciares o en la humedad tenue de los manantiales. Su primer movimiento es tímido, casi secreto, como el balbuceo de una voz recién nacida. Luego crecen, se alimentan de afluentes, atraviesan valles, se ensanchan, se bifurcan, se enroscan.
Son, en el paisaje, las venas del planeta: transportan minerales, energía y vida. Donde fluye un río, florece un ecosistema; donde se seca, comienza la desertificación.
Desde el punto de vista físico, un río es un equilibrio entre gravedad, fricción y caudal. La gravedad lo empuja hacia el mar; la fricción con el lecho y las orillas lo ralentiza; el caudal ajusta su fuerza para mantener el movimiento.
Pero desde el punto de vista simbólico, el río es una metáfora de la existencia. Nunca es el mismo, aunque siempre es él. Cambia a cada instante y, sin embargo, conserva su nombre.
Heráclito lo comprendió antes que la hidrología moderna: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río ni el hombre son los mismos.
Los ríos esculpen la superficie terrestre como un escultor paciente. Durante millones de años, tallan gargantas, valles y deltas. La forma del mundo —sus montañas redondeadas, sus llanuras fértiles, sus costas laberínticas— es obra del agua en movimiento.
La erosión no es destrucción: es el arte de la renovación. Allí donde el agua arranca, también siembra.
El limo que arrastra un río al delta será el suelo donde germinarán las civilizaciones futuras.
En efecto, toda cultura humana nació a orillas de un río. El Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo, el Yangtsé, el Amazonas: todos fueron cunas de pueblos, caminos del comercio y templos del tiempo.
Los ríos enseñaron al hombre el ritmo del calendario y la fertilidad de los ciclos. Le mostraron cuándo sembrar, cuándo migrar, cuándo esperar. A cambio, el hombre los nombró, los veneró y los convirtió en símbolos de divinidad.
En casi todas las mitologías, el río representa el paso y la purificación: el tránsito entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte.
Cruzarlo es cambiar de estado.
Beberlo es recordar el origen.
Desde el punto de vista ecológico, los ríos son sistemas vivos en permanente transformación. Su caudal varía con las estaciones; su temperatura regula los climas regionales; sus sedimentos alimentan los mares. Cada curva y cada remolino obedece a leyes precisas de dinámica de fluidos, pero también al azar, a la historia de las lluvias y a la geología del terreno.
El agua no repite formas: improvisa.
Su aparente desorden obedece a una geometría fractal que se repite en todos los niveles: desde los cauces principales hasta los arroyos y venas subterráneas. Esa estructura fractal permite que el agua distribuya energía con la máxima eficiencia y el mínimo esfuerzo: la misma ley que rige los vasos sanguíneos o las raíces de los árboles.
En su fluir, los ríos piensan con la forma.
Cada curva es una decisión física, cada bifurcación una respuesta al entorno.
Por eso, al observar un río, uno tiene la sensación de que posee voluntad. No se opone al obstáculo: lo rodea, lo transforma, lo incorpora. Su inteligencia es la del agua misma: la sabiduría de adaptarse sin rendirse.
El río, además, es un archivo. Lleva consigo la historia geológica y biológica de la región que atraviesa. En sus sedimentos se guardan los restos de antiguas lluvias, erupciones, bosques y civilizaciones.
Estudiar un río es leer una crónica en movimiento: el pasado fluye en su corriente tanto como las hojas que arrastra el presente.
Y cuando, finalmente, el río llega al mar, no muere: se cumple.
Su destino no es desaparecer, sino integrarse en algo mayor, cerrar el ciclo y comenzar de nuevo en la evaporación.
En esa entrega final, el río enseña la última lección del agua: todo movimiento verdadero es una forma de regreso.
El mar contemporáneo: frontera y espejo
El mar no ha cambiado en su esencia desde los tiempos primordiales, pero nosotros sí.
En la actualidad, lo observamos desde satélites, lo medimos en partes por millón, lo navegamos con motores y lo contaminamos con descuido. Sin embargo, bajo esa mirada técnica y fragmentada, el mar sigue siendo lo que siempre fue: el gran espejo del planeta.
En él se reflejan nuestras luces y nuestras sombras. Es la frontera visible entre el mundo natural que aún respira y el que amenaza con extinguirse.
El mar como sistema vivo
Los océanos cubren más del 70 % de la superficie terrestre y albergan cerca del 90 % de la biomasa del planeta. Son el corazón climático y biológico de la Tierra: regulan la temperatura, producen más de la mitad del oxígeno que respiramos y absorben una cuarta parte del dióxido de carbono emitido por la actividad humana.
Bajo su aparente silencio, los mares laten como un organismo colosal, impulsado por corrientes que se entrelazan en un circuito termohalino —la llamada gran cinta transportadora oceánica— que distribuye el calor del Ecuador hacia los polos y devuelve el frío hacia los trópicos.
Sin este flujo constante, los climas se volverían extremos y la vida, imposible. El mar, más que un paisaje, es un sistema circulatorio global.
Cada ola es una transferencia de energía; cada corriente, una arteria. El océano respira a través de sus mareas, exhalando vapor hacia el cielo y recibiendo ríos como venas que desembocan. Es, literalmente, la piel viva del planeta.
En su inmensidad, guarda más memoria que cualquier biblioteca: los registros térmicos, químicos y biológicos de millones de años. El mar recuerda lo que la Tierra olvida.
La frontera entre lo humano y lo natural
El mar es frontera en múltiples sentidos. Físicamente, separa continentes; simbólicamente, delimita los territorios del conocimiento y del misterio. Allí donde la tierra termina, comienza lo insondable.
Durante siglos, el océano fue el escenario de los grandes descubrimientos, pero también el límite de la razón humana. En él naufragaban los mapas y nacían los mitos. Los antiguos lo temían tanto como lo veneraban, porque comprendían que nadie domina al agua: se puede navegarla, pero no poseerla.
Hoy, esa frontera se ha desplazado. Ya no tememos al mar como los antiguos, sino que lo hemos invadido sin reverencia. Vertemos en él los desechos de nuestra civilización —plásticos, metales, petróleo, ruido—, olvidando que toda contaminación en el mar regresa, tarde o temprano, a nosotros.
El agua del océano no es estática: circula, se evapora, se convierte en nubes y vuelve en lluvia. Cuando ensuciamos el mar, ensuciamos el ciclo entero de la vida.
La química de las aguas profundas cambia a una velocidad preocupante. El aumento de la temperatura provoca la acidificación, que disuelve conchas, corales y estructuras que tardaron milenios en formarse. Las corrientes se alteran, las especies migran, los ecosistemas se desorganizan.
El océano, que durante millones de años fue un regulador perfecto, empieza a responder con fiebre.
El espejo del alma humana
Aun así, el mar conserva su belleza insondable.
Cuando lo contemplamos, algo en nosotros se ordena. Las olas repiten la respiración del mundo, el horizonte nos recuerda la proporción de nuestra existencia. El mar cura porque nos devuelve la escala real de las cosas. Nos muestra que somos parte de un sistema más vasto, que la vida no se reduce a nuestra especie.
Quizás por eso el mar ha sido siempre metáfora del alma. Lo profundo simboliza el inconsciente; la superficie, la conciencia. Las corrientes ocultas son los deseos que nos mueven; las tormentas, nuestras pasiones.
Cada ola que muere en la playa repite el gesto de la memoria: avanzar, romperse y volver a empezar.
Pero hoy, ese espejo nos devuelve una imagen que duele. Vemos nuestras costas erosionadas, los arrecifes blanqueados, las especies en fuga.
El mar refleja nuestra crisis: la pérdida de armonía con el ciclo natural.
Y sin embargo, también guarda la posibilidad de redención. Porque todo lo que se desequilibra puede reequilibrarse si se comprende.
El agua enseña que no hay ruptura definitiva: solo desviaciones del flujo. Si el ser humano aprendiera a moverse con el ritmo del mar —cediendo cuando es necesario, avanzando cuando hay espacio—, recuperaría su lugar en el sistema de la vida.
La llamada del azul
Contemplar el mar es escuchar una llamada silenciosa. Su inmensidad no busca imponerse, sino recordarnos algo esencial: la unidad.
En cada ola que rompe hay una voz antigua que dice: "Todo vuelve".
Y si la escuchamos con atención, comprendemos que el mar no está fuera de nosotros. Está en nuestra sangre, en nuestras lágrimas, en la humedad del aliento. El mar es el espejo donde la Tierra contempla su alma líquida, y nosotros somos sus reflejos.
Quizás la misión más alta de nuestra época no sea conquistar el mar, sino reconciliarnos con él.
Cuidarlo no es un gesto ecológico, sino un acto de autoconservación.
Porque si el mar muere, también muere el lenguaje del planeta.
Y cuando el agua deje de hablarnos, solo quedará el eco del silencio.
Bibliografía
Pang, Xiao-Feng. Water: Molecular Structure and Properties. World Scientific Publishing, 2013.
Eisenberg, David S.; Kauzmann, Walter. The Structure and Properties of Water. Oxford University Press, 2006.
Franks, Frank (ed.). The Physics and Physical Chemistry of Water. Springer, 1972.
Lynden-Bell, Ruth M.; Morris, ???; Barrow, Finney Harper. Water and Life: The Unique Properties of H₂O. Routledge, 2023.
Xiao-Feng Pang. Water: Molecular Structure and Properties (Advanced Topics). World Scientific, 2013. (versión ampliada)
Emoto, Masaru. The Hidden Messages in Water. Beyond Words Publishing, 2004.
(Compilación) Various Authors. Properties of Water from Numerical and Experimental Perspectives. CRC Press, 2021.
(Compilación) Various Authors. Water in Biological and Chemical Processes: From Structure and Dynamics to Function. Cambridge University Press, 2019.
(Classic) Various Authors. The Hydrogen Bond and the Water Molecule. Elsevier, 1985.
(Classic) Various Authors. Ab initio Theory and Modeling of Water. Academic Press, 2018.
Enlaces externos
How Water's Properties Are Encoded in Its Molecular Structure and Energies — ACS Chemical Reviews
Water — The Most Anomalous Liquid — Chemical Reviews
The Structure of Water: A Historical Perspective — AIP Journal of Chemical Physics
El origen estructural de las propiedades anómalas del agua líquida. OUCI
A Brief Review of Water Anomalies — Bentham Science
Understanding the Role of Hydrogen Bonds in Water Dynamics and Biomolecular Processes — PMC
Water in Biological and Chemical Processes: From Structure and Dynamics to Function — Nature/NSR
The Anomalies and Criticality of Liquid Water — PNAS